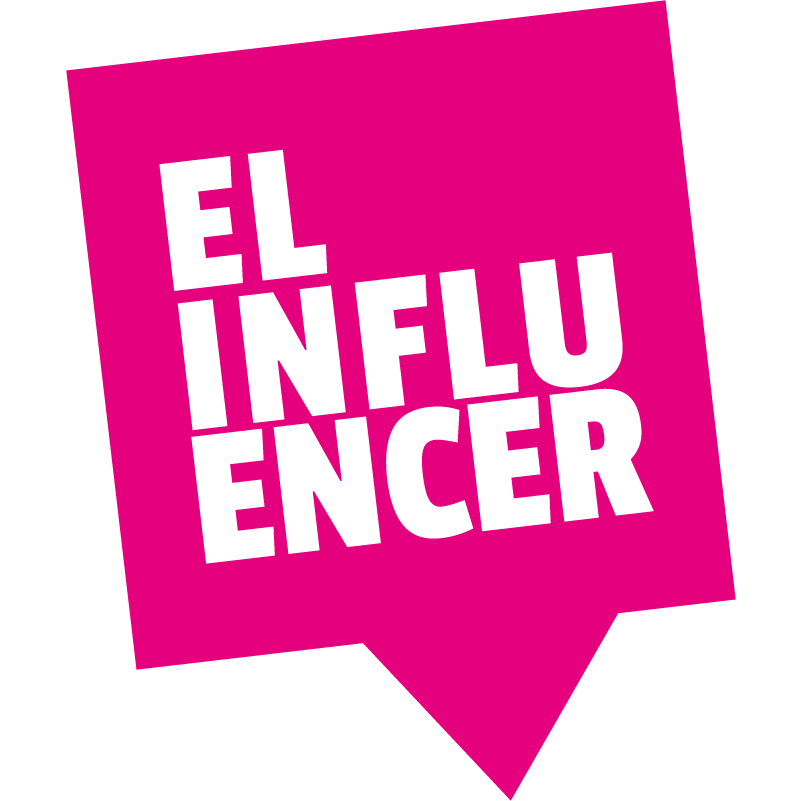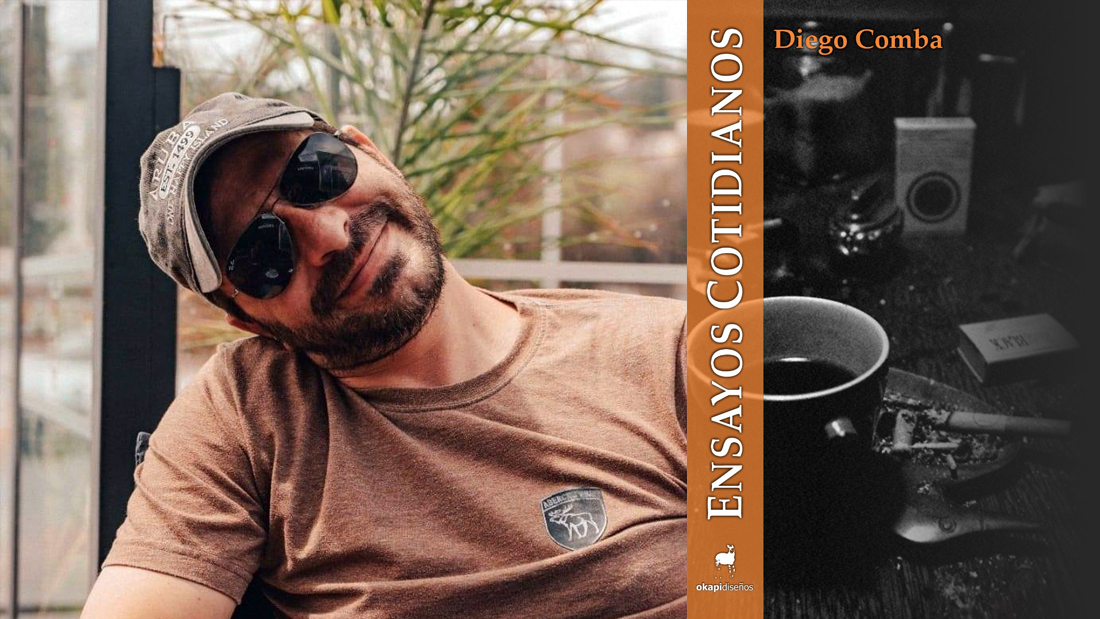Por Maximiliano Del Cerro
“Escribe ensayísticamente (…) el que compone experimentando, el que vuelve y revuelve, interroga, palpa, examina, atraviesa su objeto con la reflexión, el que parte hacia él desde diversas vertientes y reúne en su mirada espiritual todo lo que ve y da palabra a todo lo que el objeto permite ver bajo las condiciones aceptadas y puestas al escribir.”
Cita a Max Bense en “El ensayo como forma”, Adorno
“Vivimos en una sociedad en crisis incapaz de tolerar las visiones que otras personas puedan tener del mundo, llegamos hasta este punto por cientos de años de imposiciones dogmáticas, religiosas y culturales que en conjunto solo hacen odiar a quien es distinto, y fueron muy pocas las persona que se fueron animando a romper esas reglas para mirar con más cariño al otro (…) son personas que hacen de la convivencia una situación amable…” (“Ensayos cotidianos: 38)
Todo libro como tal se encuentra cercado, enmarcado por una serie de paratextos sin los cuales, tal vez, no haya sentido, ya que contextualizan, limitan y dialogan con lo que podríamos pensar como el ensayo o los ensayos propiamente dichos.
En primer lugar, el título “Ensayo cotidianos”, tal vez, nos introduce en la génesis de cada ensayo, en las múltiples conversaciones, discusiones –públicas y privadas- que Diego Comba menciona, aunque prefiere no dar nombres. Esto es no solo un gesto o una regla del periodismo, sino también una búsqueda de trascender lo individual o personal para que resalten las ideas y argumentos y no las personas. También el título es un área de interés que van a ir tanteando cada uno de los capítulos: son problemáticas que atraviesan a nuestra sociedad como por ejemplo, la familia, la amistad, la muerte, la política, el feminismo y el machismo y las religiones. ¿Quién podría no sentirse movilizado por algunos de estos temas? ¿Quién podría no sentirse incomodado en sus creencias?
Decimos tanteando, porque si algo caracteriza al ensayo como género es el pensamiento tentativo, un intento de dar en el blanco, pero también la conciencia de la falibilidad de esta pretensión. Lo que se busca son sucesivos acercamientos a un objeto huidizo y problemático. Por último, lo cotidiano también es un aspecto formal del libro y de cada ensayo:
“No hay datos académicos, bibliografía o autores de renombre que cito en este libro porque solo hablo de mis percepciones, en un lenguaje llano, que es como siempre escribo…” (14)
Se trata de una forma de argumentar que no recae en sucesivas citas de autoridad, así como tampoco se utiliza de manera explícita una serie de conceptos teóricos y en varias partes del texto, se introduce no solo la situación cotidiana en la que se encuentra el que escribe – así como en el “Epílogo” se introduce el cómo se escribió-, sino también sus propias vivencias, su marca como sujeto. Esto no quiere decir que el libro se haya escrito a partir de lo autorreferencial que justamente es algo que se intenta evitar conscientemente, pero sí que como en toda una línea del ensayo –podemos pensar en Montaigne junto al fuego del hogar en sus Ensayos- aparecen ciertas marcas de quien escribe, ciertas escenas cotidianas, ciertos recuerdos y experiencias.
Otro de los paratextos es la contratapa. En esta se repite “sabes” en forma de pregunta y esto un punto central del libro y que se desarrolla explícitamente en los primeros capítulos. Se trata de cuestionar las creencias que aceptamos como dadas, repensarlas y repensarnos, modificar las nuestras en relación al otro. Tal vez, el concepto de “sistema de creencias” no sea el más adecuado porque nos hace pensar en algo estructurado, sistematizado, cuando en realidad lo que se quiere repensar son las creencias heterogéneas, fragmentarias que damos por sentadas.
Si hay una búsqueda central, creo que es la de aportar ideas para una sociedad más democrática: con más libertad, igualdad y fraternidad. Estos tres principios de la Revolución francesa, pero también de la masonería a la cual se le dedica un capítulo, son desde mi punto de vista moderadores, ya que en cada uno de los ensayos hay algo del respeto y empatía por el otro. Es decir, las opiniones sobre la muerte, la familia y la religión pueden justamente incomodar a los dogmáticos, a los que no pueden o no quieren replantearse sus creencias, pero la forma en que se argumenta no pareciera ser confrontativa, combativa, como podemos inferir del “Prólogo”. Tal vez, como decía Barthes en sus “Investigaciones retóricas”, estas son técnicas que no dejan de limitar “los desvíos del lenguaje pasional”.
Sin embargo, el capítulo sobre la muerte se aleja hasta cierto punto de esta idea de la retórica como dominio de las pasiones y creo que esto no solo es obvio, sino que se relaciona con la idea de masculinidad que se debate en el capítulo “Machismo y feminismo”. Se trata de uno de los más emotivos del libro y el que podemos imaginar que fue el más difícil de escribir: la muerte de la hija introduce el relato, casi al estilo de una crónica con un ritmo vertiginoso y con situaciones que transmiten a quien las lea, no solo la desesperación y el dolor, sino la fuerza y la lucha de quien deja todo por salvar a un ser querido.
Por último, hay otro paratexto que abre el libro y que nos da una imagen, una especie de figuración del quien escribe, que se introduce también a partir del poema “Piu Avanti!” de Almafuerte: la figura del luchador, la del que no se deja vencer y avanza. Como se dice en “Epílogo”:
“No busquemos sanar porque sanar no existe, todos estamos rotos y tenemos heridas que van estar siempre, porque las cicatrices no se borran, son parte de lo que nos construye.” (130)
A su vez, los últimos versos de “Piu avanti!” nos dan otra posible figuración a partir de la hipérbole:
“Qué muerda y vocifere vengadora,
Ya rodando en el polvo, tu cabeza!
No podríamos pensar mejor imagen que la de esa cabeza que piensa y habla – vocifera- aún desprendida del cuerpo para dar cuenta de la tarea infatigable de desarmarse a sí mismo a través de la discusión con el otro. No es otra cosa que el espíritu que anima cada una de estas líneas que más allá de que alguien pueda sentirse incomodado, buscan ser un aporte para una sociedad más democrática, libre, igualitaria y fraterna. Una sociedad sin dogmas, respetando la fe de cada uno, pero discutiendo todo dogma, todo lo que tenga el tufillo de quien se cree dueño de una verdad e intente imponerla, ya sea violentando físicamente o negándole a los otros el derecho de ser diferente
Ensayos cotidianos, Diego Comba
Editorial Okapi Diseños
2022: 132 páginas
Ensayos Cotidianos está disponible en Salta en las librerías La Rayuela y Doce Letras o a través de las redes sociales del autor
Instagram: @diegocomba
Facebook: Diego Comba
Y también en Ámazon en las versiones para Kindle e impresa en el siguiente ENLACE